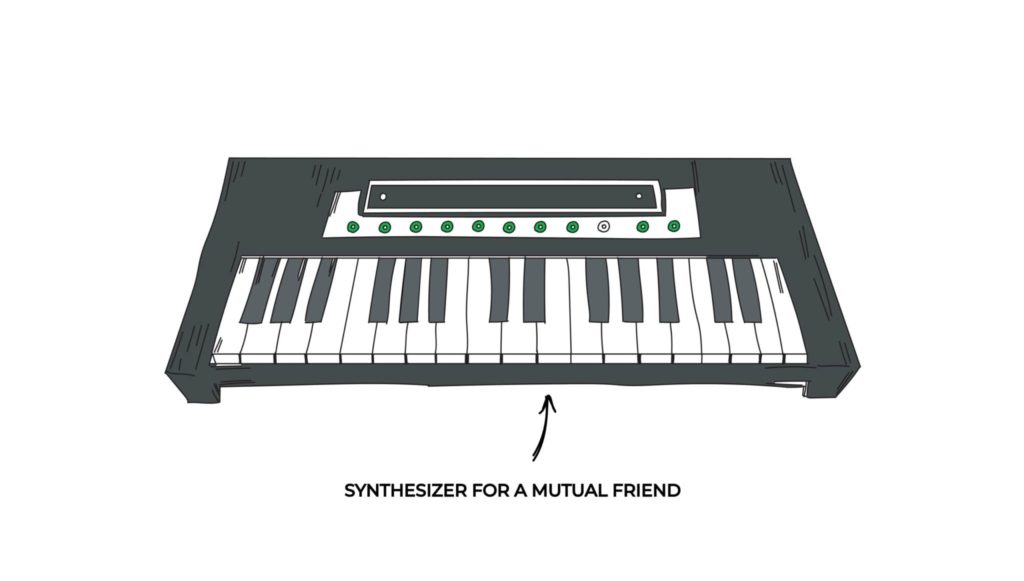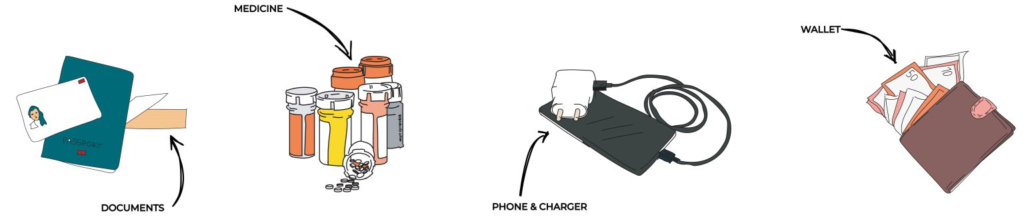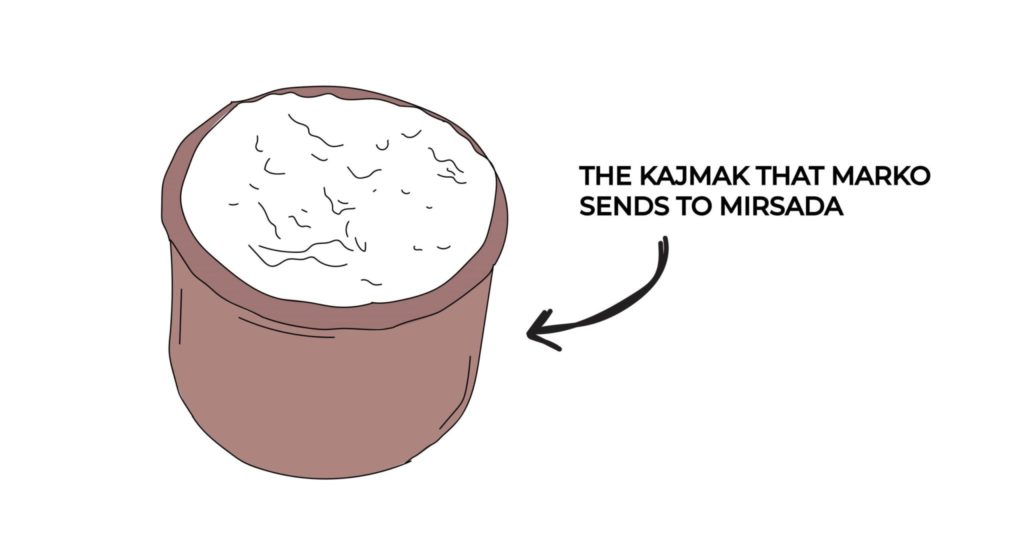Por Staffan Lindberg
Créditos de la imagen de portada: Liuser (iStock)
Publicado en Aftonbladet (Suecia)
This article is a Nominee for the Investigative Reporting Award of the European Press Prize 2023 . The republishing of this piece was kindly granted by the European Press Prize. Visit europeanpressprize.com for more excellent journalism. Distribution by Voxeurop syndication service.
DACA
Si Soma Akhter (25) quisiera, podría predecir el color de moda del año que viene.
Sólo tendría que observar el agua bajo el pilote de bambú de su casa.
Un turquesa brillante.
El agua proviene de las fábricas textiles de la zona. La propia Soma Akhter trabajó en una de ellas antes de perder su empleo durante la pandemia. Sabe que pronto tendrá que volver allí para ganarse la vida.
Cada tarde, una hora después de la puesta del sol, se expulsa el agua más sucia.
El tipo de agua que deja su espuma en la vegetación y su garganta hinchada y en carne viva.
El tipo de agua que no le deja comer porque su olor le recuerda al de cadáveres.
Esta es una historia sobre la gente y el agua.
Podría empezar en una tienda de H&M en Drottninggatan, en Estocolmo, donde maniquíes inexpresivos miran a los clientes del Black Friday.
O en un feed de Instagram, donde la última moda está a tan solo un clic.
La fast fashion puede explicarse con cifras. Hoy en día, compramos un 60 % más de prendas que en el año 2000, pero las conservamos la mitad del tiempo.
Cada día se producen en el planeta Tierra unos 100 mil millones de prendas, o lo que es lo mismo, 13 por ser humano. Cada una de ellas se usa una media de siete veces. Luego se tira.
Junto con China, Bangladesh se ha convertido en el centro de la producción masiva de ropa. La fast fashion representa casi todas las exportaciones del país.
Además de los bajos sueldos, este pobre país de tierras bajas tiene otra ventaja competitiva: el agua barata.
Gigantes internacionales como Zara, Gap, Walmart y Levi’s ya se han instalado allí, pero el mayor comprador es la empresa sueca H&M.
Cuando un apagón afectó a algunas partes de Bangladesh a principios de octubre, las acciones de H&M se desplomaron en la Bolsa de Estocolmo. Así de importante es este país.
El agua bajo la casa de Soma Akhter se vuelve magenta. Su madre, Nazma (55), pela unas cebollas para cocinarlas en el horno de barro a fuego abierto.
El cambio climático destruyó el suelo de su pueblo natal junto al río Padma y obligó a su familia a mudarse aquí. En esta chabola, se siente desarraigada e incómoda, pero sabe que no puede volver a casa.
Moira, la cabra, mastica hierba de un pote de arcilla. Un vecino ve una película de Bollywood a todo volumen.
La familia vino aquí porque es el sitio más barato para vivir. Solo 2 000 taka o, lo que es lo mismo, 18 € al mes.
Preguntamos quién es el responsable de la contaminación –¿Tiene algo que ver con la fábrica de H&M a unos pocos metros? Soma sacude la cabeza, sin atreverse a señalar directamente.
Tira del chal blanco y negro, se muerde las uñas. El agua ahora es de un verde militar.
“Sueño con tener hijos, pero no pueden crecer aquí”.
Hay una fachada de fuerza sobre lo frágil.
Se marcha atravesando unas estrechas tablas. Una cuesta baja directamente hasta el canal.
Tan sólo quedan unas horas para la noche y, con ella, los peores olores.
Para teñir la ropa y darle la suavidad y textura adecuadas, se usan muchos productos químicos. La industria de la moda ya es la segunda que más ríos contamina. Pigmentos de tintes, sales, metales pesados, amoníaco, fenol y otras sustancias se vierten directamente en sus aguas.
En Bangladesh es ilegal contaminar el agua. Desde 2010, una ley medioambiental exige tratar sus aguas residuales a las fábricas que usen tintes y laven ropa. Sin planta de tratamiento no hay licencia.
Esto también viola las propias normas de H&M. Se garantiza a los clientes que entren en cualquiera de sus más de 4 000 tiendas en todo el mundo o que compren en línea que cada prenda se ha producido de forma sostenible en fábricas que respetan a las personas y al medio ambiente.
Sin embargo, los vertidos de la fábrica salen a borbotones junto a la casa de Soma Akhter.
Tal vez mucha gente no lo sepa, pero con tan sólo unos pocos clics en la página de H&M se puede encontrar tanto el país como el nombre de la fábrica donde se han producido nuestras prendas.
Durante una semana de septiembre, clicamos en más de 3 000 prendas marcadas como nuevas para hombre, mujer y niño.
Identificamos un total de 496 prendas producidas en 96 fábricas distintas en Bangladesh. Las marcamos en un mapa. Aparecen distintos grupos, un archipiélago de fábricas.
Le mostramos el mapa a uno de los periodistas medioambientales más experimentados de Bangladesh. Ha informado sobre la contaminación del agua durante muchos años y será nuestro guía sobre el terreno.
El avión desciende para realizar un aterrizaje nocturno. Las farolas y hogueras esparcidas revelan la vida allí abajo. De otra forma, este país de 166 millones de habitantes convertido en un tercio de los terrenos se Suecia, sería invisible.
No se ven autopistas. Ni rastro de mástiles o torres intermitentes.
Unas horas después, el sol se levantará y la sexta ciudad más grande del mundo se transformará y se llenará de vida.
Daca se fundó sobre una zona fértil entre dos grandes ríos hace cuatrocientos años. Hoy en día, gente tirando de rickshaws con frentes sudadas y piernas delgadas llenan las calles, junto con los conductores de Uber.
Tocan timbres y bocinas, tratando de abrirse paso entre el caos.
Estamos aquí para examinar la producción de ropa de H&M. Seleccionamos once fábricas al azar, que consideraremos representativas. La primera parada es Tongi, al norte de esta enorme ciudad.
El agua del río llega hasta sus rodillas. Baja y sube la pala. Una y otra vez. Nunca atrapa un pez.
¿Nadie le ha dicho que el ecosistema se ha desmoronado, que las autoridades han declarado la ciénaga negra junto a nosotros como biológicamente muerta?
No hace tantos años, el agua aquí era tan clara que se podía ver el fondo, dice Paresh Rabidas, un zapatero de cincuenta años con rasgos marcados. Estaba repleto de peces que solía pescar para su familia.
“Las fábricas textiles lo han destrozado todo”, afirma frunciendo el ceño. “Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Quejarnos al primer ministro?”
Menciona una serie de fábricas con sus nombres. Una de ellas, Mascotex, está en la lista de proveedores de H&M.
“Esta fábrica está pasado el lago”, dice mientras señala.
Media hora después, llegamos a una calle caótica de la ciudad. Una alta alambrada nos separa de la fábrica de Mascotex.
A través de sus ventanas podemos apreciar los ventiladores y sus zumbidos, y los tubos fluorescentes blancos. Hay costureras en cada planta.
Según las cifras de H&M, aquí trabajan unas mil personas. Cosen, entre otras cosas, sudaderas y pantalones de chándal con dibujos de dinosaurios para niños, que se venden juntos por 25 € en las tiendas suecas.
Los vigilantes nos siguen con la mirada. Fingimos ser turistas que quieren ver un mercado.
No tardamos en encontrar gente que nos muestra la salida del desagüe de la fábrica. Está calle abajo, en un canal cerrado, según nos dicen.
Seguimos el canal durante unos pocos metros, y sólo podemos verlo a través de aberturas ocasionales. En un punto, se junta con los vertidos de otras muchas fábricas. En las profundidades, el conducto se vacía en el río negro.
No hay manera de probar quién vierte qué.
Unas columnas de cemento obstruyen la calzada, y nos paramos durante casi todo el viaje. El remedio escogido para luchar contra los atascos de la ciudad son carreteras elevadas.
Se han estado construyendo durante diez años, pero el proyecto avanza muy despacio. Se dice que hay dinero que va a parar a ciertos bolsillos.
Un agujero gigante destaca como una herida en el paisaje urbano.
Aquí se situaba la fábrica textil Rana Plaza. El 24 de abril de 2013, el edificio se derrumbó. Al menos 1 129 trabajadores murieron.
Esta catástrofe puso el foco sobre las pésimas condiciones laborales de la industria y sus fábricas ratonera. Algunas cosas han mejorado desde entonces. Pero no el agua.
Nos enteramos de que nunca hubo un plan de desindustrialización. Las fábricas han seguido abriendo por todas partes.
Nayan Bhuiyan, subdirector del departamento de medio ambiente en Gazipur, al norte de Daca, le explica a nuestro corresponsal que casi todas las fábricas que tiñen y lavan tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. El problema es que no las usan.
“No usan las plantas de tratamiento a no ser que les visitemos”, dice.
A veces el agua contaminada se vierte directamente en las alcantarillas normales, otras en canales secretos.
En nuestra lista, identificamos 36 fábricas en Gazipur que producen ropa para la cadena sueca.
A veces las ubicaciones en el mapa no corresponden, pero las encontramos a poca distancia.
Y, de nuevo, descubrimos canales subterráneos. Se juntan con las tuberías de otras fábricas y se pierden bajo la superficie.
Pero las declaraciones del inspector y los residentes no nos bastan. Queremos ver los vertidos con nuestros propios ojos.
Con los atascos de la mañana tardamos casi cuatro horas en llegar a Sreepur, a unos diez kilómetros al norte de Daca.
Durante siglos, la gente ha construido sus casas junto a los ríos. El viento es fresco y el monzón llena de agua los arrozales.
Ahora, los nexos de la historia están rotos. Los arrozales, que hubieran asegurado el futuro de los niños, son inutilizables.
Mariam Masuma (14) no debería estar aquí. Hasta donde llega su memoria, siempre ha escuchado las advertencias de los adultos.
“No bajes al agua”.
La semana pasada, pasaron por aquí un ciclón y las lluvias torrenciales. El agua se diluyó y, durante algunos días, fue algo más clara. Pero ahora, señala, ya está tan negra como siempre.
Mariam echa un vistazo a la orilla. Con sus grandes ojos negros y su chal colorido hubiera podido ser una de las modelos de la cadena de ropa.
Dice que las plagas de mosquitos que acompañan a los escapes hacen que sea imposible sentarse fuera por las noches. La más mínima gota de agua en su piel le produce picor.
“A veces te pica el ojo y te quema el pecho”.
Su abuelo Nasim espera sin camiseta fuera de la casa de barro tradicional donde ha vivido toda su vida, a cien metros de la playa.
“Antes era un río caudaloso. Los barcos podían navegar. Solía bañarme y beber su agua”, dice el hombre de setenta años.
La contaminación llegó con las fábricas textiles hace unos diez años.
Nasim recuerda que una de sus vacas fue a beber al río.
“Se desplomó y murió. En el acto. Ahí me di cuenta de que era tóxico”.
El año pasado trató de volver a plantar arroz.
“No va a crecer. Todo aquí se muere”.
Las fábricas de ropa han intentado comprar el terreno de la familia, pero sólo por una mínima parte de lo que vale, según Nasim. Su hijo, el padre de Mariam, ha tenido que aceptar un puesto en una de las fábricas para sacar adelante a su familia.
El monzón sigue inundando el país. Y el veneno se extiende.
Nadie del gobierno ha venido aquí a comprobar el estado del suelo o las aguas subterráneas. Nadie se ha interesado por el estado de salud de Mariam y los demás niños. Nadie puede realmente saber lo peligroso que es vivir aquí.
Algunas cabras delgadas pastan en la hierba. En el rostro de Nasim se dibuja una expresión de súplica.
“Ya has visto por ti mismo como es esto. Por favor, haz algo por mis nietos”.
Existió una época en la que la ropa se usaba, se remendaba y se volvía a remendar hasta que se rompía del todo. Hoy en día, se tiran 50 mil millones de prendas en el año que sigue a su fabricación.
Se estima que la industria de la moda consume entre 20 y 200 billones de litros de agua. Las aguas subterráneas se están agotando mientras que enormes cantidades de microplásticos de tejidos sintéticos van a parar a campos, bosques y océanos.
Bajo un puente cercano, el agua sale por un tubo de hormigón.
Es espesa, de un color negro rojizo. Burbujea, huele a productos químicos y putrefacción.
El color y la pestilencia son indicadores claros de la contaminación del agua. En seguida, un grupo de hombres se une a nuestro alrededor. Todos viven por la zona. Están furiosos.
“¡Envenenan y destruyen! Cada día sueltan agua de un color diferente, amarillo, verde y rojo”, dice Helal Uddin, un hombre elegante de 35 años que trabaja como inspector eléctrico para el ayuntamiento de Sreepur.
Tanto él como los demás están de acuerdo: el agua contaminada viene de dos fábricas cercanas que comparten desagüe, Taqwa Fabrics y Aswad Composite Mills. Ambas están a tan sólo unos cientos de metros.
Taqwa fabrica al menos seis prendas que se venden actualmente en H&M, entre ellas un jersey de punto rojo con un dibujo de Papá Noel que se vende en las tiendas de Suecia por unos 4,50 €.
Aswad Composite Mills también está en la lista de proveedores de H&M, aunque la dirección que figura es la de su fábrica hermana al oeste de Daca. Aswad produce, entre otras cosas, blusas azul claro, que se venden por aproximadamente 6,25 €.
“He pasado por aquí cada día desde que se construyó la fábrica de Taqwa. Vi cuando construyeron la tubería y cómo dos años después la cubrieron y construyeron una carretera encima”, dice el inspector eléctrico.
En una ocasión, intentó protestar junto con otros habitantes del pueblo. Durante algunos días el agua estuvo clara, luego todo volvió a ser como antes.
“El representante de Taqwa dijo que no les quedaba otra opción que contaminar. De no ser así, la fábrica desaparecería y todos perderían sus trabajos”.
¿Y la policía?
“No hacen nada. Les sobornan”.
Observamos un paisaje distópico: pájaros que graznan, bolsas de plástico y basura. Helal dice que se ha perdido el respeto por la naturaleza. Cuando el agua ya no puede utilizarse, la gente tira cualquier cosa en ella.
Bajamos siguiendo el desagüe. El agua tiene un tacto grasiento, como de alquitrán mezclado con tinta.
Una calle recién construida, que sigue el curso del canal, hace las veces de mercado. Allí se vende papaya, jengibre, judías, tubérculos y lechuga – todo regado y lavado con el agua sin tratar.
No tardamos en llegar a Taqwa Fabrics. Allí trabajan más de cuatro mil personas, según los propios datos de H&M.
Un mendigo manco está sentado junto a la puerta.
Para evitar que nos echen, no nos presentamos como periodistas, sino como hidrólogos de una universidad sueca. Preguntamos por qué la fábrica vierte agua sucia.
“Utilizamos la planta de tratamiento… a menudo”; dice el vigilante antes de quedarse en silencio y llamar a un encargado.
Las puertas se abren y se cierran. Un camión con productos químicos entra. Salen camiones más grandes con ropa.
Surgen dos hombres que se describen como ingenieros. Afirman que es normal que el agua sea negra.
¿Y el hedor?
“Puede… que venga de otra fábrica”, dice uno de ellos.
“¿Podemos ver la planta de tratamiento?”
“Tenemos que preguntarle al encargado”.
El encargado de la planta aparece, y acto seguido se gira y habla en susurros con los ingenieros. Nos repite el mensaje de estos como un loro, palabra por palabra.
La visita ya no es una opción.
“Mandad un correo a nuestra sede”.
Salen costureras de todas partes, es la hora de comer. Bajo el puente, el agua sigue brotando.
Según parece, a consecuencia de la pandemia, la industria de la moda está usando el color como nunca antes. En las ciudades occidentales, a miles de kilómetros de distancia, modelos con gesto serio pasean vestidos de rosa por las pasarelas.
Se supone que la “ropa dopamina” estimula nuestros neurotransmisores y nos hace sentir bien.
Según el Banco Mundial, únicamente para teñir se usan 72 productos químicos tóxicos. Son responsables de numerosas enfermedades y cánceres de piel.
Ya es de noche.
Una habitación oscura, forrada de mapas con canales marcados con puntos. Una oficina en el centro de Daca.
Sharif Jamil, uno de los activistas medioambientales más conocidos de Bangladesh y líder de la organización Bapa, nos cuenta el trasfondo: hay 30 inspectores en Daca para controlar miles de fábricas.
“No tienen los conocimientos, el equipamiento ni la capacidad. Los castigos son mínimos y la corrupción extrema”, explica, mientras bebe su té de cardamomo.
Los tentáculos de la industria textil se extienden hasta la política, según nos cuenta. Muchos ministros, parlamentarios y alcaldes tienen fábricas en propiedad.
Muchas de ellas contaminan abiertamente, otras en secreto. En ocasiones, algunos tienen hasta dos o tres fábricas, de las cuales una de ella es decente, y es la que les enseñan a los clientes extranjeros.
“Pero todo el mundo, o casi, contamina”, dice el hombre con barba canosa.
Podría deberse a que los sistemas de tratamiento no funcionan o se han quedado pequeños con el aumento de la producción. Sin embargo, la razón más común es el dinero.
Los productos químicos necesarios se han vuelto más caros. El precio de la electricidad se ha doblado. Mantener las plantas en funcionamiento cuesta alrededor de 0,05 € por litro. Para una fábrica que consume 10 000 litros por hora 12 horas al día, puede suponer la diferencia entre ganancias y pérdidas.
“H&M es como un comprador occidental. Un día hablan mucho sobre el medio ambiente y las condiciones laborales y al siguiente, a la hora de negociar el precio, se han olvidado de todo eso. La competencia es feroz. Es un mercado de compradores”.
Las bocinas sonando en las calles se cuelan débilmente, como venidas de otro mundo.
“Quienes compran la ropa no se hacen responsables. Se está destruyendo el agua y el cambio climático está destrozando el país. Es un desastre”.
Los ciclos de la moda son cada vez más cortos, las colecciones cada vez más ajustadas. Se llega a la nueva generación a través de colaboraciones pagadas con influencers en Instagram. La ropa se está metiendo a presión en el mercado.
H&M y su rival Zara han lanzado 11 000 nuevas líneas entre enero y abril de este año. La empresa china Shein, que ha irrumpido con fuerza en el mercado, ha lanzado más de 300 000. Se dice que la fast fashion está evolucionando hacia algo distinto.
Ultra-fast fashion.
Se mueven como una ola en el océano en la madrugada de Savar, en el corazón del distrito de la moda, al oeste de Daca.
Miles de mujeres jóvenes que pronto serán engullidas por las puertas de acero de las fábricas.
Volvemos al barrio de Soma Akhter, donde los colores de moda se pueden predecir gracias al color de las aguas residuales.
La escuela está a tiro de piedra de su casa. Las paredes están cubiertas por arcoíris y fotografías de los fundadores de la nación asesinados, iconos que todo niño debería reconocer.
El olor a fast fashion llega también hasta aquí. Los niños se cubren las caras en el recreo.
El director, Lucky Ahmad, está desesperado. Durante el monzón, el patio de la escuela se inunda y hay mosquitos por todas partes.
Ha pedido a las fábricas que paren la contaminación o, al menos, que construyan una barrera junto al río, pero en vano. Al menos el 90 por ciento de los 342 estudiantes son hijos de trabajadores textiles.
“No se pueden concentrar. Esto está arruinando sus estudios”.
Entramos en una clase de inglés.
“¿Quién está ensuciando todo?”, preguntamos.
“Las fábricas textiles”, responden los alumnos al unísono.
Hablamos con varios habitantes del barrio. También aquí, los testimonios son coherentes y específicos: el agua que corre cerca de la escuela y bajo la casa de Soma Akhter viene de al-Muslim, un grupo de empresas que posee varias fábricas.
Señalan al canal, que aquí también es subterráneo.
Desemboca en un edificio de once plantas que da sombra a todo un bloque. En una pizarra hay una lista de las fábricas que hay dentro, todas ellas propiedad de al-Muslim. La más grande está en la lista de H&M.
La fábrica A.K.M. Knitwear, que emplea a cientos de costureras, produce pantalones anchos de corte recto, como en los 90, que se venden por 26,50 €, y al menos doce productos más. En ella también se tiñe, se lava y se decolora.
H&M fabrica alrededor de tres mil millones de prendas al año. Se prevé que esta cifra vaya a más.
Por lo menos el mensaje es claro. La empresa está abriendo el camino hacia la sostenibilidad en la industria. En tan sólo unos años, H&M será cien por cien renovable y circular.
Sin embargo, las críticas aumentan. En una evaluación de Changing Markets Foundation se reveló que el 96 % de las reivindicaciones medioambientales de H&M eran engañosas o carecían de fundamento. Esto llevó a la empresa al último puesto.
Se ha demostrado que la colección “Conscious choice” (elección consciente), por la que los clientes pagan más, es, en ocasiones, menos sostenible que su línea normal. Las autoridades de consumo noruegas y neerlandesas han tomado medidas contra las promesas medioambientales de H&M. La cadena sueca ha prometido mejorar.
Sin embargo, cada vez más gente se pregunta si la fast fashion puede llegar a ser sostenible. Quizás las cadenas de moda tengan otras preocupaciones.
Proteger las ventas y el crecimiento creando una fachada verde.
Sabur, el conductor del ferry, navega a través de un laberinto de jacintos acuáticos, con la boca llena de remolacha y tabaco.
Un pececillo muerto, que el reciente ciclón trajo hasta aquí, flota.
Estamos en una zona especial de exportación, exenta de impuestos. Aquí están las fábricas que se sitúan en lo alto de la pirámide, lejos de los pequeños lavaderos, los talleres de pueblo y los campos de algodón. Aquí se fabricó la ropa de Adidas para el último mundial.
Y aun así, es como estar en la zona cero de la destrucción medioambiental. Un lugar tan envenenado que en los cocoteros en las playas ya no crecen cocos.
Shahid Mallick nos trajo aquí.
Él creció junto al río y desde entonces ya lo ha visto destruido. Ahora compagina su tiempo entre su trabajo como investigador climático en la Universidad de Finlandia Oriental, en Kuopio, y su trabajo de campo aquí.
Con su pelo frondoso y su semblante enérgico, no aparenta los 53 años que tiene. Shahid trata de movilizar a la gente que vive junto a los ríos contra las fábricas.
“La gente cree que no hay nada que hacer contra los ricos y poderosos. Quiero que despierten”.
El cielo está claro. El calor del mediodía es asfixiante, 32 grados. El cambio climático hace que suban las temperaturas hasta en los trópicos.
Shahid dice que el calentamiento global hace que proteger el agua que tenemos en la Tierra sea fundamental, ya que la escasez de agua se va a agravar.
“Se pueden crear cientos de fábricas nuevas, pero no se puede crear un río”.
Según su página web, H&M tiene 35 empleados que trabajan en la sostenibilidad en Bangladesh. Ninguno de los numerosos residentes a los que hemos entrevistado han visto nunca a un inspector.
Shahid Mallick insta a las cadenas extranjeras a contar con gente local y dejarles que se expresen.
“Esto les daría una verdadera visión de las emisiones. Si es lo que quieren”.
El think tank Planet Tracker ya avisó a principios de este año de que las empresas de moda están basando sus promesas de sostenibilidad en “datos zombies” (información falsa, poco fiable o imposible de comprobar).
Como el agua oculta en canales subterráneos.
Sterling Denim, que emplea a más de cuatro mil trabajadores textiles, se erige como un coloso sobre las chabolas que lo rodean, a unos cinco kilómetros al noroeste de Daca.
Tras los muros controlados por cámaras, se fabrican al menos una docena de prendas para H&M, entre ellas pantalones pitillo para niños, con un precio que ronda los 22,50 €.
Mismo patrón. De nuevo, los residentes señalan que la tubería del desagüe se esconde bajo una carretera sin asfaltar. El agua de color negro azulado va a parar a un humedal.
Esta será la undécima y última fábrica que visitaremos en Bangladesh. Y la cuarta que podemos relacionar con la contaminación.
En conjunto, las cuatro fábricas producen como mínimo 39 prendas que se venden actualmente en H&M.
Sus emisiones podrían estar violando las leyes medioambientales de Bangladesh.
“Todo el mundo aquí sabe de dónde viene la suciedad”, dice Sohaq Islam, de 21 años, trabajador textil en otra fábrica.
Señala al edificio de Sterling, el único en esta orilla. Lo que nos cuenta nos resulta familiar.
“La contaminación es peor por la noche, cuando oscurece. Es imposible estar aquí en ese momento”.
Algunos niños vuelan una cometa casera. Los mayores juegan al fútbol.
Esta es una historia sobre la gente y el agua. Sobre la ropa que llevamos y la responsabilidad.
Podríamos perfectamente haber puesto el foco en Kapp-Ahl, en cuya web se afirma que ayuda a los más desfavorecidos en Bangladesh.
O en Lindex, que afirma que “existe” para empoderar e inspirar a mujeres desde las plantaciones de algodón hasta los probadores.
O en cualquier otra marca sueca o extranjera que, al contrario que H&M, han optado por no revelar las fábricas donde se producen sus prendas.
También podemos poner el foco en nosotros mismos.
No es la pobreza lo que destruye el agua en Bangladesh. Es nuestra demanda y nuestra abundancia.
Estamos de vuelta en la tienda de H&M en Drottninggatan, en Estocolmo. Se acerca la temporada de navidad y los empleados doblan prenda tras prenda.
Bajando las escaleras, frente a la entrada de la sección de niños, una prenda resplandece como un árbol de navidad. El jersey rojo con el dibujo de Papá Noel de Taqwa Fabrics: “El mejor precio, 49,90 SEK (unos 4,50 €)”, indica el cartel.
El texto en su interior es más pequeño, está casi oculto, pero contiene un recordatorio del precio real. “Hecho en Bangladesh”.
Nota: Aftonbladet contactó con H&M durante la semana para una entrevista. La cadena de moda decidió responder con un comentario escrito. El él, Shariful Hoque, responsable de problemas de agua del grupo H&M, afirma que la empresa se toma esta información en serio:
“Estamos en contacto directo con nuestros socios comerciales y hemos lanzado nuestras propias investigaciones para conocer mejor estos problemas específicos”.
La respuesta completa aquí.
Traducción del inglés por Javier Herrero González